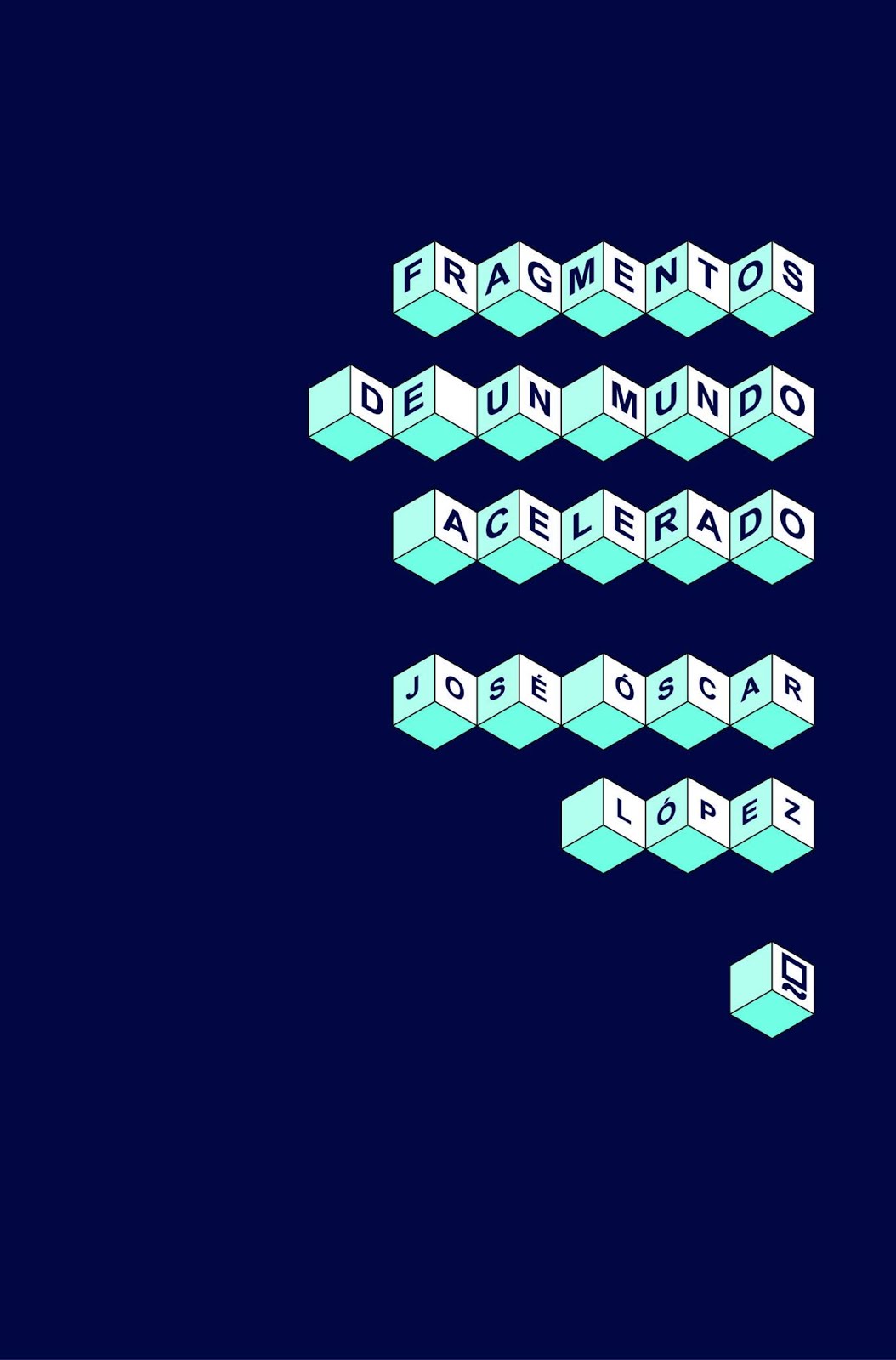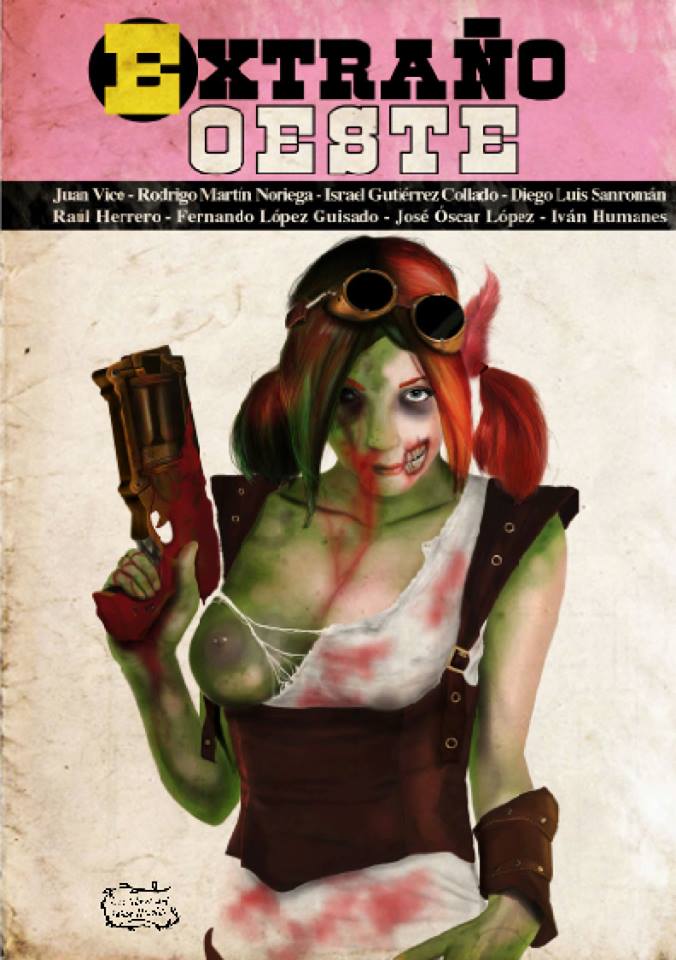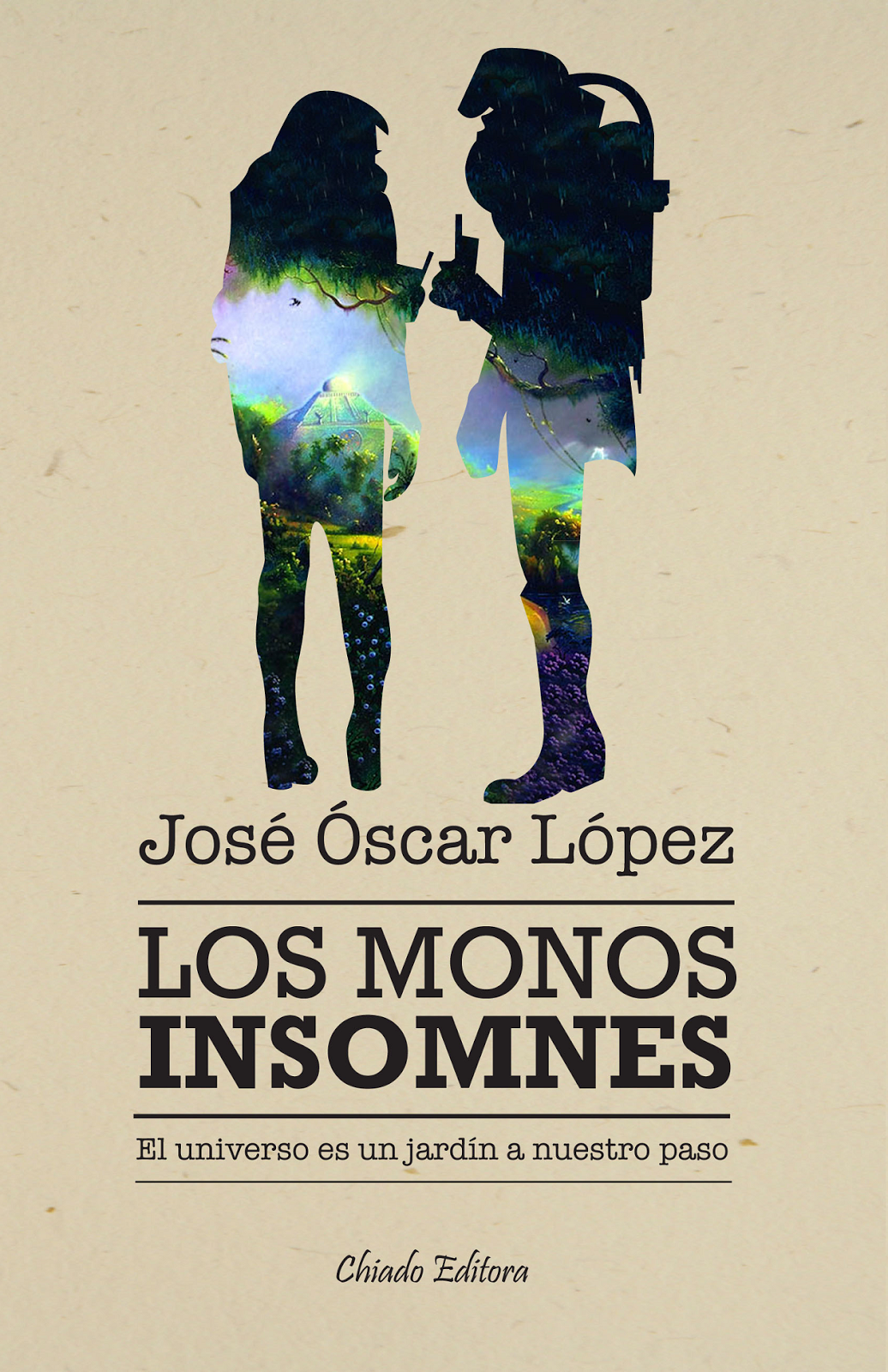jueves, 16 de febrero de 2017
Dos mil noventa y seis, de Ginés Sánchez
Mientras leía esta novela, me acordaba de aquella frase atribuida a Albert Einstein: "No sé cómo será la tercera guerra mundial, sólo sé que la cuarta será con palos y piedras". Me encanta la manera en que el narrador de esta historia se va a este mundo devastado y cruel, a esta nueva era de las cavernas -una vuelta muy a la vuelta de la esquina, como todos sabemos-, para narrarla de una manera absolutamente poética y cercana al delirio; con el ritmo sincopado y roto al que nos tiene acostumbrado el autor -al modo de un cómitre, palabra que he aprendido en esta novela: el tipo que azotaba con su látigo a los esclavos que remaban en las galeras- y ahora también, en esta último libro suyo, una poesía iluminada e iluminadora, en su crueldad, en su búsqueda de la esencia de unos personajes tan rotos y abandonados como el mundo que fue alguna vez.
Claro que esa crueldad, esa búsqueda de la esencia y los personajes rotos están presentes en las otras novelas de Ginés Sánchez. Pero aquí todo ello se magnifica por el planteamiento: no sabemos cómo ha ocurrido, pero sí vemos las condiciones muy, muy jodidas en que vive la gente en este dos mil noventa y seis. No digo nada más de la historia, para que no se me escape algún spoiler, pero me resulta fácil destacar el resto, porque precisamente una de las cosas que más me ha hipnotizado de la novela es la forma en que está narrada, entre el turn-page y el poema en prosa visionario, con muchos de los recursos de este último pero sin romper nunca la pura narración: la enumeración caótica, los adjetivos insólitos, los detalles inesperados en las descripciones y, ante todo, la extraña adaptación que el narrador nos impone a la psicología de estos personajes devueltos a su animalidad, aunque lo que les queda aún de humanos es lo que nos resulta, precisamente, aún más inquietante.
Me encanta que todo fluya a un ritmo trepidante, como una locomotora tan desbocada como el mundo que terminó justo antes de esta historia. Me encanta la furiosa libertad con la que la ha escrito su autor, al margen de esa ultracorrección que periódicamente invade nuestras novelas y las hace parecer traducidas: encadena en alguna ocasión oraciones que empiezan en gerundio, abundan esos infinitivos sustantivados y en plural, como "rebotares", de cierto aire rústico y bruto -el último disco de Robe Iniesta tiene uno, se me ocurre ahora-, como abunda el léxico de un mundo rural -o esclavista, como el citado cómitre- que parecía extinguido y de pronto ha renacido terco, inevitable; y hay, en fin, un desparpajo y una libertad estilística que yo he asociado en mi lectura a ese estado de iluminación, de posesión poética y profética del narrador para contarnos todo lo que está viendo de ese mundo urgente y esencial, terrible, apocalíptico y que, en realidad, está instalado entre nosotros hace mucho.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)